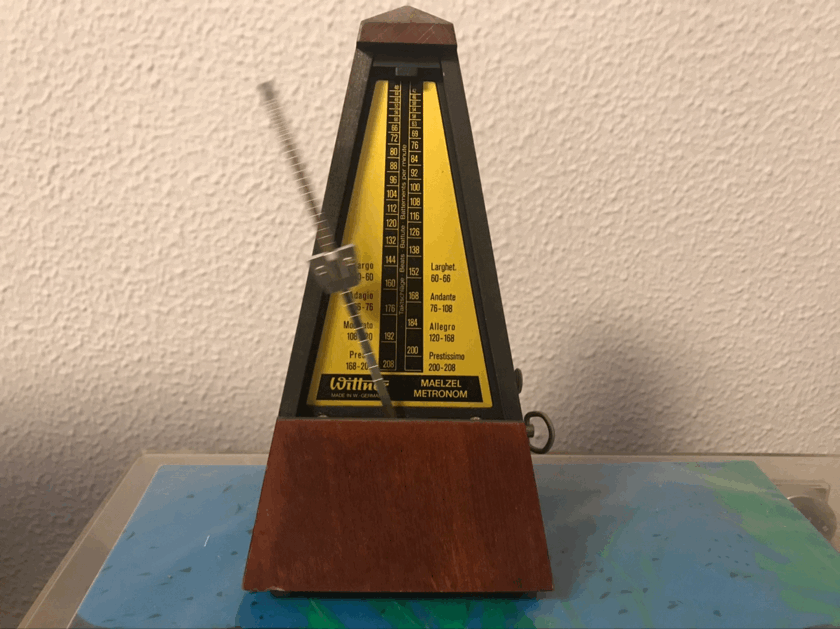
El ruido que se cuela hasta en nuestros sueños
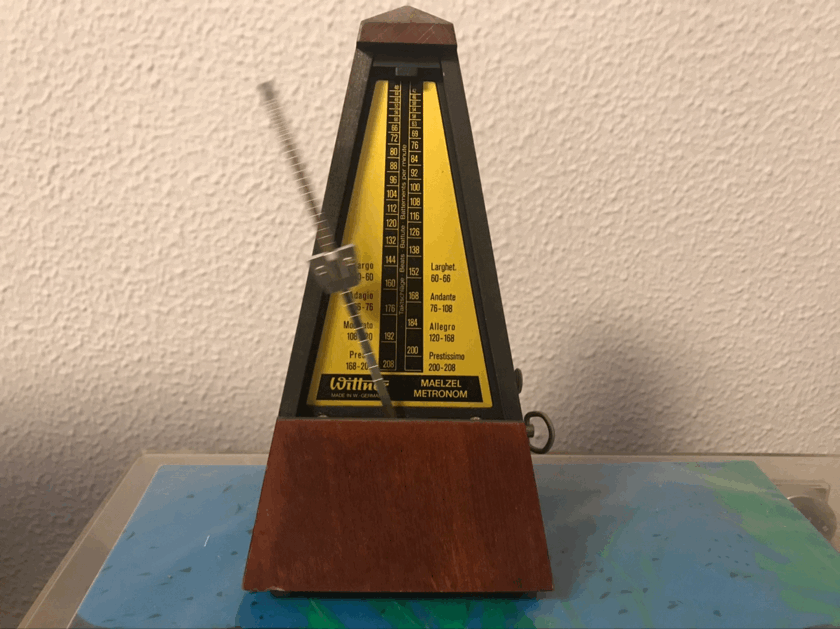
A medida que el silencio se apodera de las calles en horario de diez a seis, el ruido se instala en nuestras vidas, como si hubiera que compensar el toque de queda (todavía me escuece el cuerpo cuando escribo este término) con toda una suerte de alharacas y fuegos artificiales que se prolongan hasta el momento justo en el que la carroza se convierte en calabaza y que luego se cuelan sin permiso hasta en nuestros sueños.
Ruido a la puerta de los bares, donde hacen malabarismos para sobrevivir y para servirte el café en una terraza improvisada más propia de las calles de París, aunque con mucho menos encanto; ruido en la playa, en las calles, en las plazas, donde cada tarde se cuelga el cartel de completo; ruido en las terrazas de toda la vida, donde, por alguna ilusión óptica producto de una intoxicación por hidroalcohol, las mesas de cuatro parecen de seis: ruido en la guagua, donde no se sabe exactamente cómo se aplica lo del aforo del 50 % (vamos, que no se aplica); ruido en las zapaterías, donde todavía sigue vigente la creencia de que el virus se propaga por los pies; ruido en el baño del trabajo, donde tres compañeras comentan a voz en grito los confinamientos varios a los que han sido sometidas a causa de un positivo; ruido en la televisión, donde parecen empeñados en que nos cambiemos de coche y de colchón; ruido en el taxi, donde tengo que contener mi lengua ante la “mano dura” que reclama el conductor para los inmigrantes alojados en complejos turísticos del Sur. Ruido hasta cuando trato, en el silencio de la primera hora de la mañana, de saber cómo va el mundo.
Ilusa de mí, de a poquito, casi sin darme cuenta, he ido aumentando la dosis de noticias, que había reducido casi a la nada cuando parecía que todo anunciaba el apocalipsis, y resulta que el apocalipsis, como el dinosaurio de Monterroso, sigue ahí. Y no solo eso, sino que, al abrir nuevamente los ojos y mirar el mundo, se ha multiplicado por cien mil, en forma de incidencias atmosféricas varias, encallamientos, explosiones, mutaciones y otros fenómenos de la naturaleza y no tan naturales pero igualmente perturbadores, como el hecho de que ciudadanos sin recursos no tengan para comer por el cumplimiento estricto de una normativa que para otras situaciones se saltan a la torera. Además, todo lo que acontece se multiplica y replica —como el dichoso virus— hasta el infinito, hasta el punto de que no hay forma de ver ni las ramas ni el bosque y muchos menos a las personas de carne y hueso, a los rostros embozados que están justo detrás. Como las que no tienen un plato que llevarse a la boca, como las que tienen su vida suspendida y amenazada porque nadie les ofrece una salida digna a su dramática situación.
A veces el ruido es tanto que si de pronto para, nos asusta hasta nuestro propio latido, ese sonidito tan insistente, pom, pom, pom, que nos indica, ya ves tú, que todavía estamos en este mundo.
Confieso que hay momentos, como este en semáforo rojo, en los que tengo que hacer verdaderos esfuerzos, todo un ejercicio que va de la presencia a la ausencia y vuelta a la presencia otra vez, para no dejarme llevar por el tsunami externo sin caer directamente en la vida monacal o en la anestesia permanente; para encontrar el equilibrio justo entre las puertas de dentro y las puertas de fuera, esas que me protegen y a la vez me ponen en contacto con el mundo, tanto si estoy resguardada bajo mi mantita como a merced del viento, los virus y la marea.
(Manolo Benítez dice que esta canción es para llevar la contraria).
https://youtu.be/VupcYLStfYY
- Compartir: Tweet

Rebeldes con causa
20-01-2021
Por más que me abrigo no logro calentarme las manos. ¿Será por el frío que están en guerra con el teclado? Mi cerebro manda una orden sencilla, nada que requiera […]
Sigue leyendo
Los regalos que vienen del cielo
27-11-2020
Este año está siendo tan loco que esta mañana descubrí que los escasos adornos navideños que poseo, esos que hace unos años compré de motu propio con la firme intención […]
Sigue leyendo
Brotes verdes
13-11-2020
Igual que el paisaje calcinado por el fuego nos revela de pronto pequeños fulgores, una promesa de que todo cambia, todo se renueva, a veces las travesías por el desierto […]
Sigue leyendo